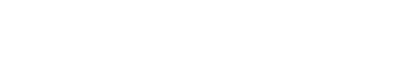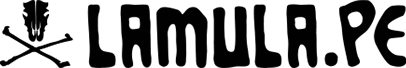Sobre Mariela Dreyfus y sobre su poética se ha escrito mucho. Guillermo Niño de Guzmán señaló que “lo que es inequívocamente suyo es su capacidad para hacer del poema un verdadero acto de amor”. Por su lado, Javier Sologuren, quien además escribiese la “Presentación” de su libro Placer fantasma, señaló sobre su lenguaje y sobre su forma de decir las cosas, que: “Sus palabras no se miran a sí mismas, no intentan seducir, pero sí liberarla, en el ojo de la tormenta diaria, del tormento de una desgarradora experiencia” (Gravedad, 39).
En esa línea, la poeta argentina Lila Zemborain, quien presentó en el 2005 Morir es un arte, comenta que los versos de Dreyfus “cuentan historias precisas bordeadas de un lenguaje extremadamente limpio, trabajado en ciertas sonoridades que acusan recibo de la letra o” (Gravedad, 161). A estas reflexiones la poeta colombiana Andrea Cote se suma, y señala sobre Gravedad que “esta obra propone a la escritura, ya no como representación de eventos sino como experiencia en sí misma”.
Nosotros decimos algo más.

mariela drefus. archivo de la autora
- acerca del “Temblor del origen” en la Gravedad de Mariela Dreyfus
Así estoy contigo, una vez más, estoy contigo
Me perdonas la angustia y el atrevimiento.
Me lo perdonas todo. ¿Di, mamá?
Mariela Dreyfus
Mariela Dreyfus (Lima, 1960), es una de las poetas más reconocidas que tenemos en el Perú. Ella, que sentenció en su Cuaderno músico: “tengo 17 años estoy viva llevo en el bolso unas hojas rayadas /nicotina sé que debo empezar a escribir” (Gravedad 219), fundó el colectivo artístico Kloaka (1982-1984), y desde 1989 reside en Nueva York, donde se desempeña como profesora en la Maestría de Escritura Creativa en Español de la Universidad de Nueva York (NYU).

presentación de "gravedad" en Lima. Foto: rosana lopez cubas
Mariela tiene una obra literaria variada y prolífica. Ha publicado seis poemarios, uno de ellos, Pez (2005), fue reeditado y traducido al inglés enteramente en el 2014. Además ha publicado ensayos, traducciones y ediciones de importantes estudios sobre César Moro, Blanca Varela, y recientemente, sobre la poeta Carmen Ollé. En el 2017, el sello Artepoética Press, publica en Nueva York, Gravedad, la obra poética reunida de Dreyfus, que reúne sus seis poemarios: Memorias de Electra (1984) Placer fantasma (1993), Ónix (2001), Pez (2005), Morir es un arte (2010), Cuaderno músico precedido de Morir es un arte (2015), y además, entrega al lector una importante cantidad de inéditos bajo el rótulo de Poemas aparte y un libro en proceso titulado La edad ligera.

presentación de "Gravedad" en Lima. créditos: Rosana López Cubas
Esta reunión de poemas titulada sugerentemente, como esa fuerza que atrae natural e irremediablemente, hacia un centro, nos entrega un paseo por treinta años de poesía –y vida– de Dreyfus. Un epígrafe que bien podría resumir la esencia del camino que traza este recorrido es uno que la misma poeta coloca en un poema titulado “Romero y buganvilias”. El epígrafe fue tomado de Shakespeare, lo cito: “A document in madness: thoughts and remembrance fitted” (216), y podríamos traducirlo más o menos así: “un documento de la locura: pensamientos y recuerdos encajan”. Esta recopilación de poemas, es un testimonio de vida, un “documento”, pues, en el que no solo encontramos reflexiones, sino que también escuchamos el pensamiento que trasciende esa reflexión y que lo convierte en poema.
Así las cosas, ambos, recuerdos, y sus pensamientos, sus reflexiones (sobre la muerte, el amor, la sexualidad propia, ajena, mutua, entre otros), convergen, en una brutal “psicodelia de imágenes”. En una locura en la que, a diferencia de nuestro querido Lucho Hernández, no solo la emoción perdura, sino que en Dreyfus: “solo el amor permanece”, más aún, “como enigma”.
En estos versos la poeta ha logrado hilar un ruta que nos invita a recorrer sobre todo, tres ángulos de su poética: de un lado, la relevancia del / de los cuerpos y del erotismo que viene con ellos, de otro, la necesidad de un lenguaje que esté a la altura de estos cuerpos y de las experiencias por las que atraviesan, y finalmente, el lugar de la familia como tropo al que volver es una circunstancia cíclica.
En este ensayo nos centraremos en este tercer aspecto, que nos parece que es uno que ha sido menos tratado en la crítica. La familia aparece retratada en tres de las fotografías incluidas en Morir es un arte. Las tres fotografías aparecen en blanco y negro, y en la primera aparece quien posiblemente sea Bertha Vallejos de Dreyfus, la madre de la poeta, a quien se le dedica este poemario. En la segunda foto aparecen tres niños –entre ellos, quizás, la poeta-, una anciana –acaso la abuela- y quien podría ser la madre, y en la tercera, varios niños reunidos, entre ellos, quizá, la poeta.
Lo que nos interesa de las fotos, no es solo su existencia en el poemario, la ausencia del padre en ellas, sino el gesto mismo de haber sido incluidas ya que en este confabulan dos rasgos radicales de la poeta: el primero, que es claramente su preocupación por la imagen, y el segundo, por la inclusión de quienes ama en el amor/tensión misma de la escritura.
Al respecto, quisiéramos mencionar un punto: la poeta nunca desliga la conexión entre escritura y producción de imagen. Encontramos unos versos que tomamos como una declaración al respecto: “Siempre seré la que espía / y se divide para mejor mirarse, hasta encontrar / la oscura fisiología de las cosas” (94). Ningún verso más pertinente y claro que este para mostrar la prioridad por la imagen, el rol de la mirada, y la consciencia sobre el perfeccionamiento de su arte.
O en este poema titulado coincidentemente: “Imagen”, en el que señala: “Todo lo cambiaría por esta plenitud, este efímero grito, / esta membrana ardiente que se entrega al delirio” (61). Este poema habla y no, sobre lo que significa la construcción de una imagen en la poesía. O dicho de otro modo, este poema enteramente se puede leer como una creación, profundamente reflexiva, sobre el arte de escribir una imagen, que, como la misma poeta señala, siempre se escribe a través de una mirada “hacia adentro”. El yo poético escribe una “impura mezcla” (59), o digamos, a través de un ejemplo, “el beso y el puñal en su estructura” (59), mezcla en la que un evento físico, gestual, profundamente humano (el beso) se aúna a otro abstracto, como lo es una estructura. O más aún, una ruptura, una herida en una estructura.
En esta línea en la que la familia es un eje que estimula la tensión misma de su escritura, el papel de la familia en la poética de Dreyfus es complejo y necesitaríamos mucho más espacio para desarrollar sus redes, sus formas de comunicarse a través de los versos y los sujetos particulares en ella: el padre y su posición marginal y circuitos silenciosos, la madre y su voz, su presencia que trasciende la muerte, los hijos antes peces. No obstante, de modo general, señalaremos que la familia, así, en general, actúa como un vértice sobre el que se sostienen tensiones amorosas, reflexivas, y sobre todo, sobre el que el mismo yo-poético se piensa. La familia aparece con dolor y con vida, aparece desde el nacimiento y desde la muerte como puntos vitales extremos. Así, el poemario nos deja leer los versos iniciales de Pez en los que atendemos el proceso de la maternidad, versos en los que el yo poético nos habla de “la música del balbuceo” (145) del proceso en el que su cuerpo se convierte en una “esférica mansión labrada en carne” (143).
En este poemario, Pez, nace una madre y, luego, en Morir es un arte, poemario que le sigue, muere la madre de la madre que había nacido. Cae una “oscura cascada de palabras” (170) cuando “mamá”, fallece. El yo poético nos habla de la muerte como si fuera “una vieja herida” y narra en su Cuaderno músico: “El vientre de mamá es una casa / cerrada para mí en este tiempo / añejo de la muerte” (236). El olor de la comida que preparaba “mamá”, el color de su piel, el silencio compartido, en el que ambas son “dos piedras sepia mudas frente a frente” (219). Poderosas imágenes para retratar la dolorosa complicidad que no se rompe, ni con la muerte.
La familia primaria nuclear sobre todo femenina (madre, abuela, hija, hermana) en la que el yo poético encuentra, aunque fragmentado, la posibilidad de hablar “un dialecto hermoso” (215), se produce luego, de un modo distinto, con Gabriel y Martín, personajes que reformulan el diálogo ante la masculinidad violenta de ese puño del padre que se estrella “contra la mampara de vidrio del salón” (214).
De otro lado, la familia permite, o digamos, cataliza, que aparezcan escenas cotidianas que trascienden al mismo tiempo que representan, la cotidianidad en los términos que Cortázar señalaba que se creaba la buena ficción: momentos en donde lo que es ya conocido, nos desfamiliariza.
Son varios los poemas de Gravedad en los que el yo poético encuentra los espacios familiares (cuerpos, casas, vínculos) como lugares idóneos para representar lo diario como una multiplicidad de realidades paralelas. Magia o Poesía. Ambas con mayúscula. El poema “El Ojo” con el que abre la segunda parte de Morir es un arte, cuenta el proceso en el que se fríe un huevo. El poema es una narración, es un pequeño cuento, pero a la vez, es una descripción que nunca descuida la maternidad del alimento/”ojo embrionario de la vida” que va a comerse: el huevo. Cito:
En la yema del huevo/en su densa, amarilla insistencia /tendida en la sartén y cruda aún / una mancha marrón como un ojo / me mira y delata mi objetivo: / pronto habré de rozarla con el trinche / revolverla en aceite o escalfarla / y ese ojo embrionario de la vida / -de la gallina viuda de sus hijos - / perecerá ante mi achicharrado / plano el volumen y el deseo quieto / sin un solo piar, sin una mueca / una canción de cuna que ya pruebo / un tibio cuerpo que en silencio ingiero.
Familia, maternidad, deglución del otro como proceso que ha transgredido la normalidad del día. Este ya no es un desayuno: es un asesinato donde una madre queda viuda de hijos, donde un tibio cuerpo nutre otro silencioso. Una narración semejante es la que nace y se recrea en el poema sin título de Cuaderno músico en el que la madre le habla y sucede lo siguiente: “Llegas tarde –me dice / revolviendo la olla- te esperaba a comer con los niños. Y tal como / el conejo del cuento yo miro mi / reloj y me doy cuenta que esta / simetría es imposible: no le es dado / a mamá desde la ausencia convivir / con mis hijos ya crecidos y seguir / cocinando para ellos esos guisos / que huelen a comino enquistado / en el alma un viejo aroma incapaz / de volver (236). Como leemos, aparecen dos realidades unidas por el olfato, y por el personaje familiar bifurcado: la madre. La madre que aparece del pasado, en el recuerdo, y se instala en el presente. Y la madre, que es la hija de aquella, recordando la imposibilidad de vivir dicha escena. La familia aquí existe desde dos tiempos: el recuerdo y el presente, aunados por el olor, y por la reflexión poética en torno a este, y por una escena que, aunque no exista, asume consistencia en la escritura.
Sucede algo parecido en el poema “Matar a una mosca” (185) la madre, que es el yo poético, ya no habla sola con esos peces que crecían dentro del mar de su vientre. Ahora habla con ellos en una escena de casa, en una escena diaria que, sin embargo, sugiere una sonrisa al lector. El yo poético reniega e intenta atrapar a un ser “elástico y hediondo”. De hecho, se pregunta: “¿De dónde habrá venido, me pregunto, con su mínimo estar/con su vida que de acuerdo a Gabriel (a sus manuales) dura apenas un día o a lo sumo, una semana entera así girando, / sobrevolando ciega (o casi ciega) entre lo sucio, el humo /ciertos trastos?” (185).
Ahora el yo poético que veía su reloj como el conejo de Alicia, se pregunta por la mínima vida de esa mosca, y aunque quisiera matarla, no escribe sobre eso. Lo que hace es usar estas intenciones como excusa para escribir sobre su vida junto a los hijos, protagonistas de la nueva familia. Una familia que es continuación de lo que “no supo aprender” (237) en esa infancia que no estuvo disfrazada de belleza, en donde “no hubo canción ni dulce de leche en la alacena y el miedo de las noches / era un cuco real moreno y grande violento como toda / enfermedad” (214).
Cerramos nuestra reflexión invitándoles a releer la poética de Dreyfus que es como esta recopilación, un cuerpo que se resiste a la muerte y que continúa, reelaborando lugares, reescribiéndolos, ahora desde “el medio de su edad”, y siempre aludiendo a los otros cercanos desde “esa palabra sencilla y querida: soledad” (254).
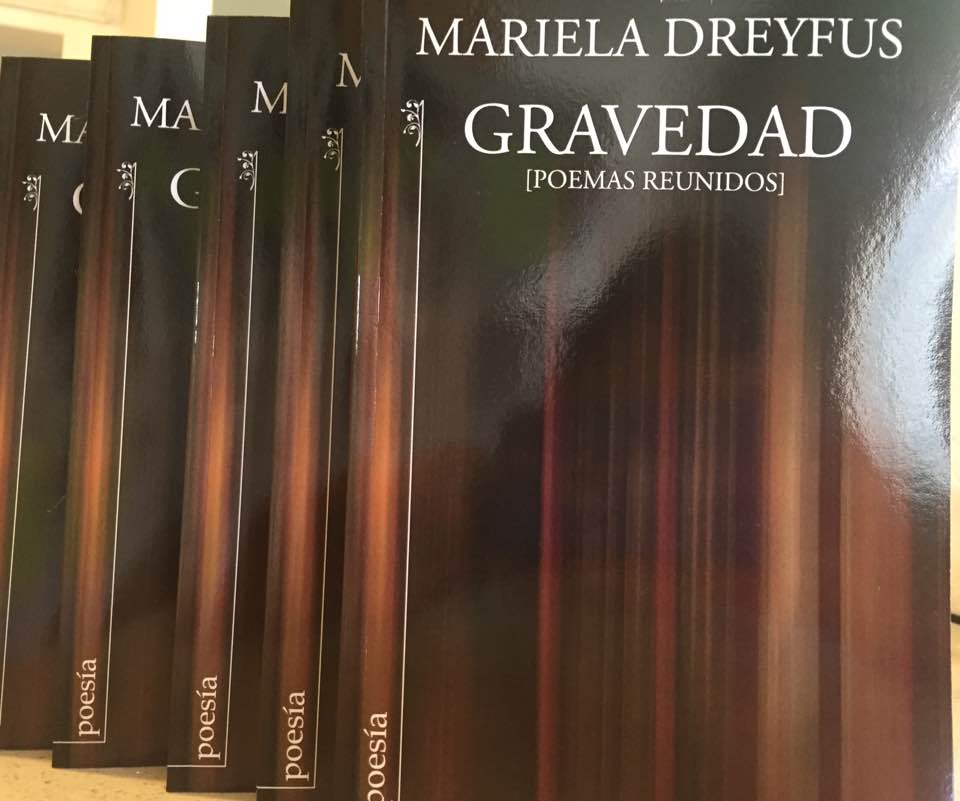
"gravedad". creditos de Carlos aguasaco.